Pocas medidas han generado tanta discusión como el cambio de hora. Cada primavera u otoño, cuando los relojes se adelantan o retrasan, resurge el mismo argumento: aprovechar mejor la luz natural para ahorrar energía. Y, sin embargo, más de un siglo después de su adopción, el balance sigue siendo incierto. Lo que nació como una idea sencilla —desplazar la jornada humana hacia franjas más luminosas para reducir el consumo eléctrico— hoy se enfrenta a una realidad mucho más compleja. Los edificios modernos ya no son simples contenedores con lámparas y calefactores; son sistemas dinámicos donde la iluminación, la climatización y el confort de los ocupantes interactúan bajo la lógica del control digital y la eficiencia energética
Un nuevo estudio realizado por investigadores portugueses y españoles aborda precisamente esta cuestión. A través de una revisión bibliométrica y sistemática de la literatura científica, los autores exploran cómo el cambio entre horario de invierno y de verano afecta a los edificios comerciales y de servicios —oficinas, escuelas, hospitales o centros administrativos— desde tres perspectivas: consumo energético, confort de los ocupantes y gestión operativa. El objetivo es clarificar si el cambio de hora, concebido como una medida de ahorro energético, sigue teniendo sentido en un contexto de iluminación LED, sistemas HVAC avanzados y automatización inteligente.

Breve historia del cambio de horario
El horario de verano (Daylight Saving Time, DST) nació con el propósito de aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo energético. Aunque la idea se remonta a Benjamin Franklin —quien en 1784 sugirió en tono satírico levantarse antes para ahorrar velas—, su formulación moderna llegó a finales del siglo XIX con el entomólogo George Vernon Hudson y el constructor británico William Willett, que propusieron adelantar los relojes en verano para disfrutar de más horas de sol.
La medida se aplicó por primera vez en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania y Austria-Hungría la adoptaron para ahorrar carbón. Pronto la imitaron Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Desde entonces, el horario de verano ha sido abolido y restablecido varias veces, especialmente en períodos de crisis energética, como el embargo del petróleo de 1973. En Europa, la Unión Europea unificó los cambios horarios en 1996, y en 2019 propuso eliminarlos, aunque la decisión definitiva sigue pendiente.
Hoy, solo 82 países mantienen algún tipo de cambio de hora, principalmente en América del Norte, Europa y partes de Oriente Medio y Oceanía. Muchos otros —como Rusia, Brasil o Perú— lo han abandonado al considerar que los ahorros energéticos son mínimos o inexistentes. En las regiones cercanas al ecuador, donde la duración del día apenas varía, el horario de verano nunca ha tenido sentido práctico.
Más de un siglo después, el DST persiste como una práctica discutida: un intento histórico de sincronizar la vida humana con la luz solar, cuya eficacia energética continúa siendo objeto de debate.
Qué nos dice la evidencia científica: un ahorro cada vez más incierto
La revisión de la literatura ofrece un panorama heterogéneo. Aunque la idea original del horario de verano era reducir el uso de iluminación artificial, los resultados de más de cuatro décadas de estudios muestran que sus efectos sobre el consumo energético son muy dispares. En algunos países se han detectado pequeños descensos en la demanda eléctrica, especialmente en regiones de latitudes altas, donde las variaciones de luz diurna son más pronunciadas. En otros, por el contrario, el cambio horario ha resultado ineficaz o incluso contraproducente.
El metaanálisis más riguroso hasta la fecha, realizado por Havránek y colaboradores, concluye que el ahorro medio de electricidad asociado al horario de verano apenas alcanza un 0,34 %, y que en los estudios más recientes y metodológicamente sólidos este valor tiende a cero. En países nórdicos como Suecia o Noruega los efectos son algo más visibles, debido a la gran variabilidad estacional de la luz solar y a la posibilidad de reducir el uso de iluminación en las tardes de verano. Sin embargo, incluso allí, los beneficios son modestos cuando se comparan con los incrementos de consumo derivados del uso del aire acondicionado en las tardes más calurosas.

El factor geográfico resulta determinante. En regiones cálidas y con veranos largos, como el sur de Europa o América Latina, la mayor exposición a la luz vespertina tiende a aumentar la temperatura interior de los edificios, elevando la demanda de refrigeración. En cambio, en países fríos o templados, donde la calefacción es predominante, adelantar una hora el reloj puede hacer que las mañanas sean más oscuras y frías, incrementando el uso de calefactores y calderas. En consecuencia, el balance global de energía —la suma de iluminación, calefacción y refrigeración— oscila entre una ligera ganancia y una pérdida equivalente.
El propio desarrollo tecnológico ha alterado el papel del horario de verano como herramienta de ahorro. Hace un siglo, la iluminación representaba una proporción significativa del consumo energético; hoy, gracias a la eficiencia de los LED y a los sistemas de regulación automáticos, su peso relativo es mucho menor. La climatización y la ventilación, en cambio, concentran la mayor parte de la demanda. Este desplazamiento del “centro de gravedad energético” explica por qué los efectos del horario de verano son cada vez menos perceptibles. Allí donde los LED y los controles de presencia están generalizados, adelantar o atrasar el reloj apenas cambia la factura energética.
Más allá del consumo, los investigadores también señalan impactos en el bienestar y la productividad. El cambio horario altera temporalmente los ritmos circadianos, provocando desajustes del sueño, fatiga y una ligera reducción de la atención durante los primeros días de adaptación. En entornos de trabajo o de atención sanitaria, estas variaciones pueden tener repercusiones en la eficiencia y el rendimiento, aunque suelen ser transitorias. La revisión de estudios médicos y sociológicos coincide en que el cuerpo humano necesita entre cinco y diez días para reajustar su reloj biológico tras cada cambio.

Cómo la luz y la temperatura se disputan la balanza energética
Entender por qué el efecto del horario de verano es tan variable exige mirar dentro del edificio. En teoría, desplazar una hora la jornada laboral hacia la tarde permite aprovechar más luz natural y reducir la necesidad de iluminación artificial. En la práctica, eso solo ocurre en espacios con buena orientación solar, fachadas transparentes, materiales reflectantes y sistemas de control que modulen la potencia lumínica según la aportación diurna. En una oficina bien diseñada, con sensores de luz y luminarias regulables, el adelanto horario puede reducir algo el consumo vespertino. Pero si las luminarias funcionan a nivel fijo, o si los espacios son profundos y carecen de luz natural, el ahorro es prácticamente nulo.
El otro gran factor es térmico. Más luz vespertina significa también más radiación solar durante las horas de ocupación. En climas calurosos, esto se traduce en un incremento de la carga térmica que el sistema de refrigeración debe compensar. En cambio, en estaciones frías o en latitudes altas, adelantar el reloj puede hacer que el arranque matinal se produzca con menos luz y temperaturas más bajas, aumentando el gasto en calefacción. Los estudios realizados en ciudades como Osaka o California demuestran que el impacto neto depende casi por completo de la climatología local y de la eficiencia de los sistemas HVAC. En muchos casos, las ganancias lumínicas del horario de verano son neutralizadas por el coste térmico.

También influye la gestión operativa. Los sistemas de control de edificios (BMS) deben reajustarse dos veces al año para evitar incoherencias entre la hora social y la solar. Una climatizadora que se enciende “una hora antes” del inicio real de la jornada, o un sistema de iluminación que no adapta sus consignas al nuevo amanecer, puede anular cualquier ahorro potencial. La automatización, lejos de resolver el problema por sí sola, puede amplificarlo si los calendarios no están actualizados o si los sensores se basan únicamente en horarios fijos. La correcta configuración de estos parámetros es, según el estudio, uno de los factores más determinantes del resultado energético final.
Por último, el componente humano también cuenta. En las primeras semanas tras el cambio de hora, los patrones de ocupación suelen alterarse: los empleados llegan algo más tarde o prolongan la jornada, las escuelas ajustan horarios y los hábitos de uso del espacio se modifican. Todo ello repercute en el consumo de iluminación y climatización. La investigación sugiere que integrar estrategias de iluminación circadiana —mayor componente azul y niveles altos de iluminancia por la mañana, luz cálida y tenue al final del día— ayuda a mitigar los efectos fisiológicos del cambio horario, mejorando el confort y la productividad sin aumentar el gasto energético.

Implicaciones prácticas para el diseño y la gestión de edificios
El conjunto de la evidencia sugiere que el impacto del horario de verano no puede tratarse como una constante universal, sino como una variable dependiente de cada edificio, de su clima y de su modo de operación. Desde una perspectiva técnica, las estrategias más eficaces para aprovechar o neutralizar los efectos del cambio horario pasan por una gestión integrada de la luz y la temperatura.
El primer paso es la medición. Analizar los perfiles horarios de consumo eléctrico antes y después del cambio permite identificar patrones reales y separar los efectos del calendario de otros factores, como el clima o la ocupación. Con datos de submedida —iluminación, HVAC, enchufes— y normalización climática, es posible cuantificar si el desplazamiento horario reduce o incrementa el consumo. Sin esta evidencia, las decisiones se basan en intuiciones o comparaciones imprecisas.
El segundo es el ajuste de los sistemas de control. En muchos edificios, los BMS conservan rutinas de arranque y parada que no se actualizan automáticamente. Basta un desfase de una hora en la programación para que las climatizadoras, bombas o luminarias funcionen fuera de los horarios efectivos. Una revisión estacional de los calendarios y consignas —especialmente en las franjas de 7:00 a 10:00 y de 17:00 a 20:00— puede evitar derroches inadvertidos. De igual modo, los sistemas de aprovechamiento de luz diurna deben recalibrarse para mantener los niveles de iluminancia adecuados y evitar sobreiluminaciones innecesarias durante las tardes de primavera y verano.
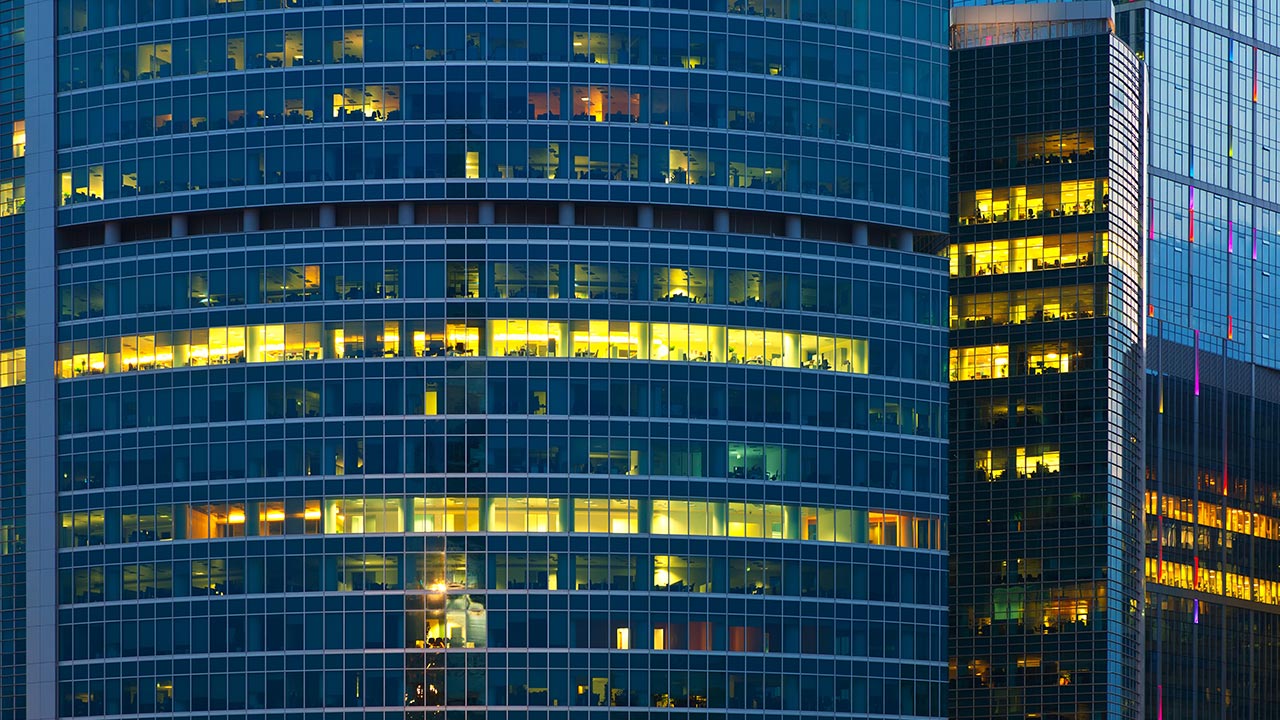
La envolvente térmica también juega un papel decisivo. Fachadas con vidrios de control solar, lamas orientables o sistemas de sombreamiento automatizados pueden reducir las ganancias solares vespertinas sin sacrificar la entrada de luz natural. En edificios con alta inercia térmica, la ventilación nocturna y la liberación de calor acumulado durante el día contribuyen a estabilizar la temperatura interior, compensando los efectos del horario extendido. En todos los casos, la clave no es tanto el cambio horario en sí, sino la capacidad del edificio para adaptarse dinámicamente a las condiciones de luz y clima.
Por último, el factor humano debe considerarse como una variable operativa más. La adaptación de los ocupantes al nuevo horario afecta tanto al confort térmico como al visual. Facilitar cierta flexibilidad horaria durante la primera semana, ajustar los horarios de limpieza o mantenimiento y programar la iluminación con transiciones suaves puede reducir las quejas y mejorar la percepción del confort. Estas medidas, aparentemente menores, ayudan a mantener la estabilidad operativa durante el periodo de transición.
Conclusión: una medida del pasado en un presente tecnológico
El horario de verano nació como una respuesta ingeniosa a un mundo donde la luz natural era un recurso caro y la energía, un lujo. Hoy, en edificios con luminarias LED, sistemas de control inteligente y estrategias pasivas de climatización, su impacto es marginal. La revisión bibliográfica lo deja claro: los posibles ahorros energéticos son pequeños, inconsistentes y, en muchos casos, contrarrestados por otros factores. No obstante, el debate sobre su utilidad no debe centrarse solo en la factura eléctrica. La gestión del tiempo solar afecta al confort, a la productividad y a la percepción del espacio, dimensiones que también influyen en la eficiencia global de un edificio.
En la práctica, la decisión de mantener o abolir el cambio horario —como discute actualmente la Unión Europea— tiene menos relevancia técnica que la calidad de los sistemas de control y de gestión energética. Un edificio bien diseñado, con envolvente optimizada, luz natural bien aprovechada, automatización calibrada y usuarios informados, será eficiente independientemente del reloj que marque la pared. Por el contrario, una instalación desajustada, con controles rígidos y falta de datos, seguirá desperdiciando energía tanto en invierno como en verano.
La verdadera enseñanza que deja esta revisión es que el ahorro no depende de mover las agujas, sino de gestionar la luz y el confort con inteligencia. El futuro de la eficiencia energética en los edificios pasa por el diseño adaptativo, la automatización contextual y la integración de criterios de salud y bienestar. En ese escenario, el horario de verano deja de ser una estrategia de ahorro y se convierte, en el mejor de los casos, en un simple recordatorio de que la gestión de la luz —natural o artificial— sigue siendo uno de los pilares de la sostenibilidad.

Puede acceder al paper completo de la investigación a través del siguiente enlace:
https://www.mdpi.com/1996-1073/18/8/2088
|
Fuente de imágenes: Freepik-Unsplash*. *Imágenes procedentes de bancos de recursos gráficos que no pertenecen a la investigación. |



