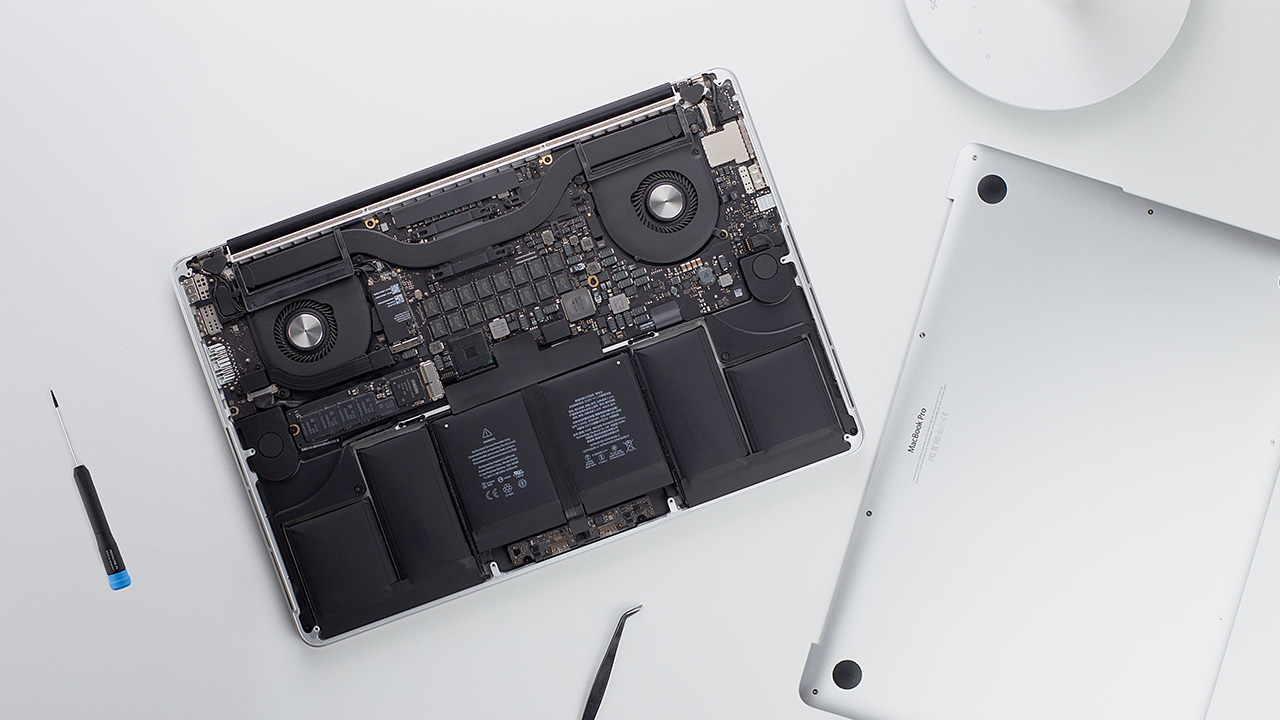Según una encuesta del Eurobarómetro de 2014, el 77% de los consumidores de la Unión Europea (UE) prefieren reparar sus productos que comprarlos nuevos, pero al final tienen que reemplazarlos o desecharlos porque están desengañados por el coste de las reparaciones y el servicio postventa.
La culpa es de la llamada obsolescencia programada o final anticipado e imprevisto para el consumidor de la vida útil de un producto. Por ejemplo, si usamos una impresora que nos ha costado 35€ y a las 1000 impresiones deja de funcionar, qué hacemos: ¿pagamos una reparación que nos costaría probablemente 45€ o la desechamos y compramos otra?
Este modelo lineal de consumo tiene a su vez un fuerte impacto en los recursos naturales, el cambio climático y en el empleo. Además, la ciudadanía se siente indefensa ante esta práctica y poco o casi nada se puede hacer a nivel particular. Solo se puede evitar si existe una acción de gobierno para redactar una ley específica que la prohíba.
El panorama europeo
En general, no hay consenso internacional para combatir esta modalidad de fraude. En 2017, el Parlamento Europeo instó a la Comisión Europea, a los Estados miembros y a la industria a crear una etiqueta específica para productos fáciles de reparar y a ampliar la garantía en aquellos casos en los que los fallos se suceden con demasiada frecuencia.
Se trataría de un sistema voluntario similar al de la Ecolabel que permitiría al consumidor elegir el producto etiquetado y a la Administración pública valorar esta etiqueta en los pliegos de condiciones técnicas de sus concursos.
Sin embargo, a fecha de hoy, no se ha legislado al respecto de forma específica. Ello es debido a los intereses encontrados de productores, consumidores y administraciones. En cambio, sí se han desarrollado distintas estrategias en la UE que funcionan a modo de herramientas para ser aplicadas por los Estados miembros.
¿Qué hacen las empresas?
Las empresas no tienen que cumplir actualmente con ninguna obligación al respecto si no existe una ley específica y si no existe una denuncia demostrable sobre un producto presuntamente sometido a este tipo de fraude.
Sin embargo, las compañías con mayor volumen de negocio y fuerza comercial son las que se encuentran en mejor posición para asumir las economías de escala requeridas para evitar la obsolescencia programada. El concepto de economía de escala en este ámbito se refiere a que estas grandes empresas son capaces de hacer grandes tiradas de productos y abaratar los costes de producción para aumentar su duración o resistencia.
Para solucionar un problema de obsolescencia, la compañía necesitaría hacer inversiones en innovación y emplear nuevos materiales, estimar volúmenes de producción y el tiempo que tardaría en amortizar esa inversión.
Pero, si se detecta un problema de obsolescencia programada de algún producto, seguramente emprendedores ajenos a la compañía fabricante den antes con la solución.
Las grandes corporaciones actúan rápidamente “tapando” estas iniciativas de dos maneras: reaccionando rápidamente y desarrollando una solución propia al problema o esperando a que una startup desarrolle la tecnología y comprarla o comprar la patente.
Los consumidores, indefensos
Frente a esta situación, los consumidores somos sujetos pasivos. Estamos básicamente en manos del productor de la lavadora, el frigorífico o el móvil. Pasar a la acción requiere varios frentes.
La participación ciudadana en la toma de decisiones sobre este u otro tema puede hacerse a través de las asociaciones de consumidores (que influirían sobre el mercado) o bien mediante recogida de firmas o escritos dirigidos a la administración pertinente a través de los portales de transparencia y comunicación.
Sin embargo, aunque exista una evidencia palpable de que una empresa vende más productos gracias a la obsolescencia programada, las denuncias a través de nuestros representantes políticos para que se actúe sobre una normativa determinada es, a veces, un trabajo ímprobo y vano.
¿Qué puede hacer la Administración?
En nuestra legislación existe una clara infracción administrativa para los supuestos de obsolescencia programada no informada, según establece la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Sin embargo, al no haber una ley específica que regule la obsolescencia programada, las administraciones actúan únicamente ante una denuncia.
No obstante, se podrían llevar cabo otras medidas, como aplicar un etiquetado a nivel europeo sobre la vida útil de productos como bombillas, ordenadores o teléfonos móviles o plantear la posibilidad de repararlos, como ya ocurre en Bélgica y Austria.
Francia va un poco más allá: desde agosto de 2015, dispone de una ley relativa a la transición energética en la que se define la obsolescencia programada como un delito con castigo de hasta 2 años de cárcel y multas de 300.000 €.
Italia ya ha impuesto fuertes multas a Samsung y Apple por este tema.
Países como Holanda o Finlandia avanzan en la línea de determinar que los dos años previstos por la garantía legal de conformidad sean solo un límite mínimo. Algunos productos, en especial los automóviles, las lavadoras u otros dispositivos considerados duraderos, pueden ofrecer una garantía de conformidad más amplia sobre la base de la vida útil media que el consumidor puede esperar legítimamente del producto.
Suecia ha adoptado una serie de medidas fiscales que entraron en vigor en enero de 2017 con el objetivo de reforzar el sector de la reparación, el reciclaje y la economía circular.
Aunque en España no hay legislación específica general al respecto, existen iniciativas como la andaluza o la Ley 6/2019 del Estatuto de las Personas Consumidoras de Extremadura, donde sí se hace referencia expresa a la obsolescencia programada en su artículo 26.
Cómo detectar los fraudes
Los métodos que podrían utilizarse para identificar un fraude relacionado con la obsolescencia prematura son múltiples. Podría hacerse a través de encuestas, como la citada anteriormente y a través del número de quejas en Consumo, sacando las estadísticas correspondientes a cada producto. También a través del número de devoluciones en el establecimiento de venta o mediante el control en puntos limpios, donde el consumidor apuntaría el tiempo que ha pasado desde que compró el producto.
Todos estos elementos de control son posibles y válidos. El problema, una vez más, es que ninguna administración lleva el control de ello ni legisla al respecto de manera única y equitativa. La alternativa es exigir a través de las organizaciones de consumidores las siguientes condiciones:
- Un diseño del producto con piezas y materiales de calidad sin deterioro prematuro. Los productos deberían ser modulares y con piezas fácilmente intercambiables, para asegurar la longevidad del mismo y el abaratamiento de la mano de obra.
- Un precio de los repuestos que no sea superior al del producto completo nuevo. La reparación del producto, mano de obra incluida, debería tener un coste menor al de compra nuevo.
- Una garantía exigible que, en todos los casos, sea efectiva durante los dos años obligatorios. Caso de extensión, por la propia calidad del producto, esta debería ser sin coste para el consumidor, ya que el productor sabe de antemano hasta donde llega la posibilidad de fallo de su producto.
- Una información clara sobre el producto por parte de los fabricantes: sobre la vida útil prevista, los repuestos, las posibilidades de reparación y lo que cubre la garantía.
Con la economía circular se abre una nueva oportunidad para garantizar que no se hagan prácticas de obsolescencia programada. La participación ciudadana en las denuncias es fundamental, pero es responsabilidad de la Administración legislar y velar por el cumplimiento de las normas y seguridad de los consumidores.![]()
José Vicente López, Investigador en el Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.